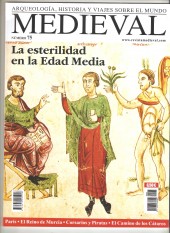Génesis y consolidación del feudalismo.
La estructura social en la Alta Edad Media. |
|

|
| Introducción:
En la actualidad, la mayoría de los historiadores coinciden en la posibilidad de enfrentarse al estudio del feudalismo desde diversos puntos de vista.
La historiografía materialista nos habla del “modo de producción feudal” como un modelo social en el que se establecen unas relaciones de producción mediante las cuales una minoría (nobleza y clero) ostenta la propiedad plena de los medios de producción (fundamentalmente la tierra), mientras una masa mayoritaria (campesinado) aporta la fuerza del trabajo y detenta la propiedad útil, es decir el derecho a usar la tierra a cambio de unas rentas y una serie de prestaciones de las que hablaremos más adelante.
Este modo de producción vendría a sustituir al modelo esclavista que había caracterizado a las civilizaciones de la Antigüedad.
Sin embargo, para hablar de feudalismo en sentido estricto, esas relaciones de producción que caracterizan a prácticamente todas las sociedades medievales, deben ir acompañadas de una serie de elementos institucionales que regulan los complejos vínculos de dependencia que se producen entre los nobles, entre estos y el rey, o entre los campesinos y sus señores. Así pues, las instituciones feudales se encargarán de garantizar desde el punto de vista político-jurídico el nuevo orden social.
Las instituciones:
Desde el punto de vista institucional, el feudalismo tiene su origen en el mundo carolingio allá por el siglo VIII. La primera encomendación vasallática fue la realizada por el duque Tasilón de Baviera en el año 757 a Pipino el breve, constituyendo este acontecimiento el precedente formal de lo que serán las relaciones de interdependencia entre los nobles y entre estos y el rey durante la Edad Media. Sin embargo, este acto formal es sólo el resultado de un proceso que se venía gestando desde antes. Ya en el siglo VI, los caudillos germánicos empezaban a sentir la necesidad de rodearse de personas de confianza (fideles) que garantizasen su seguridad en un mundo tremendamente inestable y convulso. Esos fieles, a cambio de su protección, recibían un territorio o feudo cuyas rentas disfrutaban, en origen, sólo en parte y como representantes del rey. Se generan así unos vínculos de dependencia que con el tiempo pasarán a regularse institucionalmente, definiéndose las condiciones de esa relación en un contrato que toma forma en la ceremonia del homenaje*.
Estos contratos, en principio de carácter vitalicio, acabarán, por costumbre, convirtiéndose en hereditarios y serán reconocidos como tales por las propias leyes, como ocurre con la Capitular de Quiercy en 877 respecto a los condados francos, o la Constitución sobre los feudos de Conrado II (1037) para todos los feudos vasalláticos. Reconocimientos similares encontramos en las Consuetudines feudorum italianas o los Usatges de Barcelona, promulgados por Ramón Berenguer I en 1068. La consecuencia de esto será la patrimonialización de los feudos por parte de los linajes nobiliarios y la progresiva independencia de los mismos respecto al rey. Esa independencia es también aplicable a los derechos sobre las rentas, lo que genera un aumento de poder por parte de la nobleza que desemboca en una lógica disgregación política. La fragmentación del poder supone un debilitamiento de la figura del monarca y un aumento de las fricciones entre señoríos, siendo esta conflictividad uno de los rasgos más característicos de las sociedades feudales.
La plasmación material de todo esto la encontramos en la proliferación de plazas fuertes dentro de un proceso que algunos especialistas han denominado de “encastillamiento”, por el cual los nobles construyen fortalezas, primero sólo por decisión del rey o con su consentimiento, y después por iniciativa personal, en torno a las cuales se concentra la población rural, que trabajará las tierras del señor a cambio de protección. Así pues, la feudalización de un territorio conlleva un aumento de la población concentrada, frente al hábitat disperso característico de aquellas zonas que no fueron excesivamente feudalizadas. Las castellanías, formadas por el castillo y su territorio, son a su vez entregadas por los grandes señores a vasallos o milites que se encargan de su gobierno y administración, a cuyo servicio estarán los soldados y los caballeros, ya lo sean por sangre o porque, siendo en origen campesinos libres, han conseguido hacer la suficiente fortuna para mantener una caballería (caballeros villanos). El vasallo que recibe un castillo recibe asimismo parte de los derechos sobre las rentas y los campesinos del distrito, ya sean siervos u hombres libres, que componen el más amplio sustrato social.
El complejo entramado de interdependencias que caracteriza a las sociedades feudales no nos impide hablar en síntesis de un modelo social tripartito, formado, como se ha apuntado antes, por tres grandes grupos diferenciados y jerarquizados: clero (oratores), nobleza (bellatores) y campesinado (laboratores). Este nuevo orden social será legitimado por algunos teóricos de la época como Adalberón de Laón, que en 998 hablaba del equilibrio entre los tres grupos sociales como reflejo del orden divino.
* En la ceremonia del homenaje, el vasallo introducía sus manos en las de su señor como señal de sometimiento, para después besarse en la boca (osculum) como símbolo de amistad. Por esta razón se habla también de homenaje “de manos y de boca”. Con el tiempo se incluye un elemento religioso a través del juramento de fidelidad sobre las Escrituras o sobre un arca con reliquias.
|
|
| El campesinado
Los cambios en la estructura social vienen acompañados de una desaparición paulatina de la pequeña propiedad del campesino libre que, casi siempre por algún tipo de coacción, decide encomendarse y ceder sus tierras al señor. Entre las razones que mueven al campesino a perder su libertad, quizá la más habitual es la imposibilidad económica de hacer frente a las malas cosechas, viéndose obligado a la cesión directa de la propiedad o a pedir un préstamo que luego no es capaz de pagar. Ni que decir tiene que eran los propios señoríos laicos y eclesiásticos los que en la mayoría de los casos intervinieron como prestamistas. En otras ocasiones, el factor determinante será la necesidad de protección militar frente a posibles enemigos, aunque tampoco faltaron las alienaciones violentas y forzosas de la propiedad. La desaparición de las pequeñas propiedades de los campesinos libres supondrá por tanto un aumento de las grandes heredades señoriales y eclesiásticas.
El campesino encomendado pasaba a disfrutar sólo parte del usufructo, a cambio de una renta y una serie de prestaciones personales al señor. Las rentas, generalmente en especie, podían ir desde el diezmo (la décima parte) hasta casi el cincuenta por ciento de los beneficios. Además, el señor se reservaba la totalidad del usufructo de una parte de la tenencia (propiedad cedida) que el campesino debía también cultivar y que recibía el nombre de reserva señorial.
Además del trabajo en la reserva, el campesino estaba obligado a otras prestaciones personales como eran la construcción y conservación de caminos (facendera), la vigilancia de fortalezas y murallas (anubda), mantenimiento del castillo (castellería), dar alimento y hospedaje al señor si pasaba por allí y lo requería (yantar), etc. Asimismo, era obligatorio el pago de tasas por construir una casa en la tenencia (casalaticum), por transmitir la tenencia en herencia (nuncio en caso de cesión a un hijo y mañería si era a un tercero), por utilizar los pastos y bosques del señorío (montazgo), o por utilizar determinados bienes comunales como puentes (pontazgo), hornos y molinos.
Las tierras libres (alodios) en muchos casos pasan a explotarse comunalmente, y en ocasiones es toda una comunidad la que decide ceder el conjunto de sus propiedades a un señor.
Otra figura importante, sobre todo en el proceso de roturación de nuevas tierras, o en repoblaciones como la que se produjo en la península de forma paralela al avance de la reconquista, es la del colono. Los colonos fueron emigrantes que se establecieron por distintos motivos en las propiedades de señoríos fronterizos o monasterios para roturar nuevas tierras, obteniendo en muchos casos mejores condiciones fiscales que otros campesinos encomendados por la fórmula tradicional y que, dependiendo de las zonas, recibían distintos nombres (iuniores, collazos, solariegos, etc.).
La servidumbre, como figura jurídica, prácticamente desaparece, quedando relegada al ámbito de las tareas domésticas dentro de la mansión señorial, ya que muchas veces el amo preferirá manumitir al siervo, entregándole unas tierras a cambio de rentas, antes que correr con la manutención del mismo, que a la postre salía más gravosa. Sin embargo, en la práctica, siervos y campesinos manumitidos o libres se confunden, pues estos últimos, aunque jurídicamente libres, han perdido su libertad real para pasar a depender del señor.
|
|
| La nobleza
Como se ha dicho con anterioridad, la propiedad de la tierra estaba en manos de la nobleza y el clero. Dentro del grupo nobiliario podemos distinguir entre alta y baja nobleza. La primera estaría formada por aquellos que habían estado cerca del rey en los primeros tiempos, ya sea desempeñando funciones militares o administrativas de importancia, y que habían convertido sus honores en hereditarios: comites, comitores, magnates, optimates, próceres, seniores, barones... Esta alta nobleza forma un núcleo cerrado y reducido, acumulan grandes propiedades, y están unidos al rey por vínculos directos de dependencia, estando obligados a ofrecer auxilium (obligaciones de hueste, cabalgada y guardia) y consilium (consejo y asistencia a asambleas y ceremonias) a su señor.
La baja nobleza es mucho más abierta y numerosa y está formada por descendientes indirectos de la alta nobleza, siendo por tanto nobles de sangre y quedando exentos del pago de tributos, aunque obligados a prestar ayuda militar. Este grupo de milites o bellatores está conformado por infanzones, hidalgos, castellanos o valvasores y caballeros nobles en general, que se diferencian por su linaje de los caballeros villanos de los concejos. La baja nobleza recibe de sus señores bienes patrimoniales o sueldos. Desde el punto de vista jurídico, los nobles están por encima de los simples hombres libres y sólo pueden ser juzgados por el rey o sus representantes y su testimonio en juicio está por encima del de un campesino.
|
|
| El clero
La acumulación de tierras por parte de la Iglesia permitió que se convirtiera en el máximo propietario territorial de la Edad Media. El clero recibe sus propiedades por donaciones, ya sea de la alta nobleza y la monarquía, que muchas veces vio en la Iglesia una posibilidad de expansión política y territorial a través de la roturación de nuevas tierras, o a través de donaciones particulares de los fieles, que son alentados a salvarse en vida despojándose de bienes materiales o realizando importantes cesiones a su muerte (legados voluntarios que acaban convirtiéndose en cuasi obligatorios a partir del siglo X).
Otra importante fuente de ingresos fue el cobro de diezmos y primicias a los campesinos que trabajaban sus propiedades. Las propiedades de la Iglesia eran inalienables, y generalmente estaban mejor explotadas que los señoríos laicos, ya que los monjes innovaron tanto en técnicas de cultivo, que derivaron en mejores rendimientos, como en tecnología. En estos aspectos, como en otros, fue decisiva la aportación cluniacense.
Las obligaciones del clero en la sociedad feudal se limitaban al estudio y la oración como instrumentos que garantizaban la salvaguardia espiritual de los fieles.
|
|
| Feudalismo en tierras hispanas
A la hora de estudiar el proceso de feudalización en la Península debemos tener en cuenta algunas cuestiones que nos obligan a establecer diferencias con el modelo europeo y entre los distintos territorios hispanos.
Muchas de estas diferencias vienen determinadas por la presencia de las comunidades musulmana y judía y las interrelaciones que de esa presencia surgen.
Sin embargo, el aspecto que más llama la atención del modelo feudal hispano respecto a otras áreas, es la relativa libertad con que se mueve el campesinado, gozando en algunas circunstancias de ciertos beneficios que casi siempre están relacionados con el proceso de reorganización de la población que se deriva del avance hacia el sur de los reinos cristianos.
Según algunos especialistas, sólo podemos hablar de feudalismo en sentido estricto en Cataluña, pues, por su vinculación al imperio carolingio, es el único lugar donde se desarrollan con claridad todas las instituciones propias de este modelo social.
Aquí, los antiguos castra o núcleos fortificados se convirtieron en distritos territoriales, que a su vez se fragmentaron cuando las pequeñas torres defensivas (turris) de carácter particular se transforman en fortalezas, en torno a las cuales se concentran nuevos núcleos de población.
El conde (princeps o cabeza de la jerarquía) ejercía su jurisdicción a través de los vizcondes en los distintos distritos en que quedaba dividido el territorio, a la vez que los comitores se encargaban de la administración. Por su parte, las grandes fortalezas pasaban, mediante el homenaje “de manos y de boca”, a manos de castlans, que a su vez podían subinfeudar pequeños dominios o fortalezas menores a nuevos vasallos (sots-castlans). En los castillos vivían asimismo guarniciones de caballeros. De todos ellos dependían campesinos encomendados, colonos y siervos de la gleba.
Aunque subsiste la propiedad alodial, esta tenderá a desaparecer, incorporándose a los dominios señoriales.
En León y Castilla, el tema del feudalismo ha sido objeto de debate. Algunos autores, reconociendo la presencia de instituciones feudales, consideran que estas sólo aparecen puntualmente y en ningún caso son representativas del conjunto de la estructura político-jurídica. Además aparecen fórmulas singulares que debemos relacionar con la particular situación que atraviesan estos reinos en el contexto de la repoblación, especialmente en el ámbito territorial de las extremaduras castellanas. Esta singularidad se materializa en un aumento de las libertades de los campesinos, una mejora de las condiciones fiscales o una tendencia a la equiparación jurídica entre distintos grupos sociales.
Ejemplos claros de ese carácter excepcional de la estructura social castellana (sobre todo en zonas de frontera) los encontramos en la behetrías o en las propias constituciones de los fueros, que dejan testimonio jurídico de esas diferencias.
Además, tanto en León como en Castilla, monarcas y condes mantuvieron casi intacto su poder, de manera que apenas conceden feudos con carácter hereditario y estos no gozan de la independencia de los feudos ultrapirenaicos. Podemos decir, por lo tanto, que la disgregación política y territorial no implica aquí una pérdida del control por parte de la corona.
En Navarra y Aragón la élite militar está formada por los barones, nobles más cercanos al rey y al conde que garantizan la seguridad de un territorio especialmente conflictivo, con la constante amenaza de los carolingios al norte y los musulmanes al sur. Por su servicio recibirán bienes patrimoniales y sueldos, pero la fórmula más característica es la entrega de honores, es decir, territorios que los barones no llegan a recibir en propiedad, pero de cuyas rentas en parte disfrutan, además de convertirse en lugares de concentración de tropas. El rey se reserva asimismo el derecho de cambiar la ubicación de esos honores dependiendo de las necesidades defensivas, por lo que dichos bienes difícilmente se patrimonializan. En muchas ocasiones, el barón recibe dos honores; uno en la frontera, en el que se concentra el grueso de las tropas, y otro en el interior que garantiza el mantenimiento del primero.
En caso de conflicto armado, el barón está obligado a correr con los gastos de las tres primeras jornadas, recibiendo un sueldo de su señor por los días sucesivos.
Luis Calzada para el Círculo Románico. Enero 2009
|
|
|